|
México excreta abundante inmundicia en figura humana. Sin embargo, secreta aún más héroes, genios y santos. Uno de ellos es san Rafael Guízar y Valencia, michoacano que nació en 1878. Desde niño, san Rafael aprendió a tocar el piano, el acordeón, la mandolina, la guitarra y el violín.
Rafael entró al seminario en 1894, pero no para ser sacerdote, sino para aprender las matemáticas y la física que necesitaba para dedicarse a su pasión: los trabajos del campo. Le gustaba ensuciarse de blanco con el sudor y de negro con tierra hasta la puesta del sol y, desde esa hora hasta la hora de dormir, le gustaba cantar. Era la persecución religiosa en México y un jefe político puso una banda de música afuera de la catedral donde Rafael impartía los sacramentos. “¿Con que a canciones me disputan a los fieles? A canciones me los voy a ganar”, dijo Rafael, quien sacó una silla y a la puerta de la catedral se puso a tocar el acordeón sacando su repertorio de lujo. Entre pieza y pieza, bautizaba y confesaba. A los cuarenta y un años, san Rafael Guízar y Valencia se convirtió en obispo de Veracruz. Lo primero que encontró al llegar a su diócesis fue un terremoto, que afectó gravemente una extensa región. Los pueblos habían sido borrados de la faz de la tierra, los ríos estaban fuera de madre, la gente no tenía casa ni alimento y no era posible precisar el número de heridos y muertos. San Rafael Guízar se quitó su anillo, su cruz pectoral y se sacó los quinientos pesos que traía en la cartera. “¿Quién le entra?”, preguntó con su modo de hablar tan ranchero. Juntó veinte mil pesos y pasó los siguientes dos años a pie y a caballo, visitando a los damnificados. Cuando san Rafael tuvo que salir exiliado de México, un médico quiso conversar de metafísica y preguntó: “Dígame, Eminencia, ¿cuál es su filosofía de la religión?” “Luego platicamos, doctor, porque ahorita mismo me falta tiempo para atender a los enfermos”, contestó san Rafael. Cuando vivió en Azcapotzalco, Rafael preparaba paquetes de frijol, arroz, azúcar y café. Acompañado de un muchacho, buscaba un taxi y regateaba para tomarlo por día. “¿A dónde lo llevo?”, preguntaba el taxista. A Rafael le daba igual. Le decía al taxista que se parara dónde se le pegara la gana, mientras fuera una casa donde viviera gente. El taxi se estacionaba frente a una casa. Rafael tomaba uno de los paquetes que había preparado y le decía al muchacho que lo acompañaba: “Mira, bájate y tocas a la puerta. A quien te abra, le entregas el paquete y le dices que ahí le manda Dios nuestro Señor.” A veces abría un niño a quien su mamá le había enseñado a no recibir nada de extraños. El niño gritaba: “Mamá, mamá, que aquí te habla en la puerta Dios nuestro Señor”. Durante la última enfermedad del obispo Rafael, el arzobispo de México llevó a un eminente médico mexicano a revisar el corazón de Rafael. Al ver la humilde casa de ladrillos, el cuarto oscuro, la vieja cama de tablas, el médico comentó: “¿En esta pobreza vive un príncipe de la Iglesia?” El 6 de junio de 1938, cuando san Rafael Guízar y Valencia murió, el pueblo aclamó su santidad como en los tiempos del cristianismo primitivo. Durante el traslado del cadáver de México a Veracruz, los fieles esperaban desde temprano a la orilla de la carretera, los niños vestidos de blanco con cirios y flores en las manos.
0 Comments
Al recorrer ciertas calles de México, se me figura que deambulo por un escenario vacío, donde resuenan los débiles ecos de los estruendos fragorosos que hicieron trágicas vidas humanas que, para nosotros, ya no significan nada. Por ejemplo, eso me pasa cada vez que paso por una calle Matamoros. Hay miles de calles que llevan el nombre de don Mariano Matamoros. ¿Pero alguien sabe por qué?
“Pues fue un Héroe de la Independencia”, me dirán muchísimos. “Sus restos reposan en el Ángel”, me dirá alguno. Pero yo me quedo igual. A mis oídos, “Héroe de la Independencia” es un cliché. Yo quisiera saber qué significa. Quisiera leer un poema épico de un verso, cada vez que leo la placa de una calle que se llama Matamoros. Al igual que Hidalgo y Morelos, Matamoros fue cura. Nacido en la Ciudad de México, su familia clasemediera destinó sus ahorros a financiar la carrera eclesiástica de su hijo Mariano. Pero sucedió que a Mariano, en vez de nombrarlo responsable de una parroquia comodona en un barrio popof, lo mandaban a puestos de segunda en pueblos bicicleteros ubicados allá donde el aire da vuelta. ¿Por qué? ¿Porque era un mal presbítero y sus superiores lo sabían? Estando Matamoros como encargado provisional en Jantetelco, el puesto más importante que llegó a ocupar, Hidalgo dio su grito en Dolores, Morelos lo secundó y Venegas, Calleja e Iturbide se lanzaron a detenerlos. En el sangriento desgarriate que se armó, un acusador anónimo pasó el chisme de que el cura de Jantetelco simpatizaba con la insurgencia. Matamoros ha de haber tenido cola que le pisaran, pues escapó de su parroquia y se unió a Morelos. ¿Por qué? ¿Porque tenía unas deudas vencidas? ¿O porque lo enamoró una agenda política? En pocos meses, Matamoros se destacó como feroz y organizado comandante nato. Como sabía leer y escribir, Morelos lo nombró su lugarteniente, por encima del analfabeta Hermenegildo Galeana, que también tiene sus calles con sus placas que ya no nos dicen nada. Los triunfos de Matamoros duraron menos de año y medio. En una de esas balaceras sin ton ni son de que están llenas la Independencia y la Revolución, los realistas lo capturaron. Con la captura, Matamoros se convierte en un personaje digno de un Rodolfo Usigli o un Jorge Ibargüengoitia. A Matamoros lo excomulgaron. Algo debió pasar en su corazón, que la pena eclesiástica le causó angustias infinitas, incomprensibles para estos tiempos incrédulos. Antes de que lo fusilaran, pidió perdón por haberse metido de insurgente, en una carta sentidísima que debía hacerse pública y servir como advertencia a los habitantes del Bajío. A resultas de la carta, el obispo Abad y Queipo devolvió al cura Matamoros el derecho de confesarse y comulgar antes de ser ejecutado. Algo semejante hicieron Hidalgo y Morelos. El Usigli o Ibargüengoitia que escribiera la obra de teatro sobre Matamoros tendría que resaltar que luchaba bajo una bandera rojinegra que tenía bordada la divisa: “Inmunidad eclesiástica”. ¿Por qué? ¿Por qué usaba esos colores tan violentos en su bandera? ¿Por qué pelear bajo esa divisa? ¿Es que lo más caro para el corazón de este Héroe de la Independencia eran unos privilegios inveterados de la Iglesia y no la existencia de un ente jurídico que acabaría por llamarse Estados Unidos Mexicanos? Al recorrer las calles de mi país, quisiera que, para mí y mis paisanos, el nombre “Matamoros” tuviera más significado. Quisiera que, cuando fuéramos a comprar tortillas o tornillos, nos preguntáramos como niños: “¿Por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?” Quisiera que los mexicanos no nos contentáramos con clichés. No amo mi patria, pero amo algunas figuras de su historia con amor que me hacer querer llorar, rabiar y rezar. Amo, por ejemplo, a san David Uribe, natural de Buenavista, al norte del estado de Guerrero.
La primera noticia que se tiene de san David es cuando, de seminarista, aparece en un rodeo, montado sobre un novillo. Viaja a Tabasco, donde se encuentra con la catedral tomada por las tropas del gobierno, decenas de botellas de licor sobre la mesa del altar y un caballo revestido con casulla y mitra. Escapa a Coatzacoalcos pero su barco naufraga. Una sirvienta lo salva de ser entregado a la policía. Ya de regreso en su tierra, con unos zapatistas que estaban a punto de ejecutarlo, sostuvo este diálogo: “¿Y qué, padre? ¿Qué no ve que lo vamos a fusilar? ¿No tiene miedo?”, preguntó un sargento de dientes podridos. “¿Miedo? No. Yo siempre viajo con armas”, contesta el sacerdote de Guerrero, donde calentanos y costeños de la Costa Grande y de la Chica van armados a los bailes porque el arma es parte del traje de un hombre, como las botas de cocodrilo y el sombrero de piel de avestruz. Pero san David Uribe no traía pistola, sino que se sacó del cinto un crucifijo de metal. “¿Y qué, no me van a dar de comer, pues?”, dijo san David después de enseñar sus fierros. Uno de los soldados le dio dos tacos de frijoles y le estrechó la mano. Preso en la cárcel que antes fue la parroquia de la Asunción en Chilpancingo, un coronel permite que san David Uribe confiese a los prisioneros. Cuando san David termina, le pide que revele lo dicho en la confesión. David contesta: “Jamás.” “Pues mire que lo fusilo.” “¡Aray! Pues fusíleme pues y ya.” En la hirviente ciudad de Iguala, David Uribe predicaba en la plaza: “¡Ay, Iguala! Cúbrete la cabeza con ceniza y el cuerpo con cilicio, y emborráchate, pero no de vino, sino de lágrimas. Conviértete, Iguala.” Al rato, un general lo mandó arrestar porque estaba prohibido usar traje de clérigo en público. San David se vistió la sotana en abierto desafío a la ley. Con sotana caminó por las calles de la ciudad hirviente, y con sotana se metió por la puerta del cuartel. “Me dijeron por ai que usted manda que me arresten. Vengo a que me arreste, pero usted. Debajo de esta sotana también hay pantalones, general”, le dijo san David al hombre que lo mandó arrestar. El general se arrugó y san David salió caminando del cuartel. Pero todavía pendía la orden de arresto sobre David. Le ofrecieron un coche para que se escapara. El santo respondió que no podía huir como un cobarde. Cuando lo arrestaron, se llevaron a san David Uribe en tren a la cárcel de Cuernavaca, donde se entretuvo rayando en la pared: “¡Viva Cristo Rey!” Ya para fusilarlo, san David separó el reloj de bolsillo de la cadena y repartió ambas posesiones entre los soldados del pelotón. Les dijo: “Denme un segundo, por favorcito, que ahora voy a rezar yo.” San David Uribe se hincó en el suelo y algunos de los soldados se hincaron también. Uno de los pelones que no se hincó se acercó a san David y le soltó un tiro por la espalda. Al sur de México, en el arrugado estado de Guerrero, san David Uribe recibió el martirio. Si existiera, amaría entrañablemente su corrido. Si esto te parece útil e interesante, por favor hazlo circular. En el centro geográfico de México se encuentra un monumento a Cristo Rey, consagrado en 1925 sobre el Cerro del Cubilete, en el estado de Guanajuato. Ese monumento de piedra es una homilía, que predica a los cuatro vientos que la religión no puede restringirse a la práctica privada, porque es asunto de los hombres organizados en sociedad.
Para la Reforma y la Revolución, el Estado mexicano era el aparato supremo que debía englobar al hombre, a quien el hombre debía su adhesión firme y su primera fidelidad. Cualquier transformación de la sociedad competía, no a los ciudadanos libremente organizados en las asociaciones de su preferencia, sino al Estado como inspirador, orientador, animador, director, actor y ejecutor. El Estado era el responsable de promover el bienestar material, mental y moral de la nación. Desde el punto de vista del Estado, la Iglesia era un rival, pues como institución envuelve al hombre de la cuna a la tumba y penetra en los hogares, los ranchos, las fábricas, las oficinas y las conciencias. El Cristo monumental era una muestra del poder de la Iglesia y, como para el Estado nacido de la Revolución el enemigo era la Iglesia, el Estado resolvió someterlo. Así pues, el Presidente de la República determinó aplicar rígidamente el artículo 130 de la Constitución, al expedir una ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso, la llamada Ley Calles. En 1926, el presidente dio instrucciones para cerrar conventos y escuelas católicas y expulsar religiosos y sacerdotes extranjeros. En esas circunstancias, caló muy hondo entre los católicos mexicanos el complejo religioso, social y político de la devoción a Cristo Rey, una reacción frente al intento del Estado por monopolizar toda iniciativa pública y por dirigir hasta las conciencias de los hombres. Cuando se levantó el monumento del Cerro del Cubilete, hacía apenas un año que, en Roma, allá muy lejos del Bajío mexicano, el Papa Pío XI había expuesto y asentado la doctrina acerca del reinado social y político de Cristo, instituyendo la solemnidad de Cristo Rey del Universo mediante la encíclica Quas primas. Con la figura de Cristo Rey, la Iglesia contrastó el carácter deshumanizante e inhumano de las doctrinas políticas del siglo XX, liberalismo, socialismo y fascismo. Si el gobierno negaba cualquier vínculo con la religión, los católicos mexicanos proclamaron a Cristo el rey de México, con una cruz por trono, una corona no de oro sino de espinas, y en lugar de manto de armiño un taparrabos. Los católicos proclamaban a voz en cuello una alternativa política: “¡Viva Cristo Rey!” Este grito no es un ay de dolor ni un rugido de descontento. Es el resumen del compendio de una síntesis, un cuerpo de teoría social expresado en cinco sílabas. De acuerdo con esta teoría, la Iglesia es el conjunto de los hombres reunidos en el Reino de Dios. Para que haya Reino, se necesita rey y el rey es Cristo. Este rey no es nada más recuerdo, como Quetzalcóatl, ni nada más ejemplo, como Confucio. Es Dios vivo y verdadero y su reinado se tiene que notar al establecer y obedecer las leyes, al reclamar y administrar justicia. “¡Viva Cristo Rey!” En una cultura cristiana, la concentración del poder político, económico y espiritual en el Estado provoca el debilitamiento de las libertades y los derechos del hombre. Por eso, el grito es una propuesta para reformar el poder estatal desmesurado. Para decirlo con un flagrante anacronismo y un anatopismo sinvergüenza, es una revolución contra el Rey Sol. Todo el que ame la libertad es libre para gritarlo. Hay mexicanos que son el mal aliento de México, pero también los hay como san José Sánchez del Río, un perfume que emana la patria. San Joselito nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Michoacán. A Joselito se le representa con redondeces y suavidades del final de la niñez, aunque ya le crece el bozo sobre el labio. Viste jeans y camisa blanca. En las plantas de los pies tiene cortadas. En la mano, lleva la palma del martirio.
La imagen de san José Sánchez del Río representa un grado sobrehumano de crueldad inhumana. Sin embargo, a su alrededor se desborda la ternura. A la imagen de Joselito le llevan chicles, dulces, carritos, trompos, peluches y muñecas. En el órgano de tubos de plata del corazón del pueblo, el niño mártir toca acordes muy tristes y muy dulces. San Joselito recibió el martirio en la Cristiada. Era un niño sano y despierto, con sus brazos y piernas para nadar y montar; con memoria, inteligencia y voluntad para entender y conocer e irse adentrando en el misterio del ser, cuyo idioma es la religión. Como a cualquier niño sano, le atraían los perros, los gallos, los caballos, el monte y le atraían la justicia y la paz, no como ideas abstractas, sino como realidades cotidianas. La leyenda piadosa dice que todos los días iba a la misa subterránea que celebraban los sacerdotes perseguidos. Joselito admiraba a los cristeros, hombres como su papá y sus tíos, sus hermanos y primos, sus vecinos y amigos. Los cristeros eran los hombres en quienes depositó su afecto natural. Joselito creció escuchando historias de la Revolución y dejaba de ser niño cuando estalló la Cristiada. Sus héroes eran ciudadanos en armas y sus antagonistas eran soldados del gobierno. Cabe imaginar que no jugaba a indios y vaqueros, sino a cristeros y federales. La leyenda dice que este niño quiso convencer a su madre de que lo dejara irse con los cristeros diciendo: “Pero, mamita, nunca ha sido más fácil como ahora entrar al cielo”. Su mamá no le dio permiso, porque ni el rifle podía cargar. Niño sano, era perseverante. Sano, era travieso. Le cabía cierto margen para desobedecer a mamá. Así pues, se escapó desde Sahuayo hasta Cotija, para que el general del lugar lo dejara ser soldado. Al general le hizo gracia el chamaquito y lo nombró corneta y portaestandarte de la brigada. A caballo, Joselito entraba en batalla, pero no portaba armas. En una escaramuza, al general le mataron la cabalgadura. Entonces Joselito le dio su animal al general para que pudiera escapar. A Joselito lo tomaron preso. Dice la leyenda que, en prisión, cantaba himnos y repetía avemarías. En la leyenda, escribió una carta a su madre, en la cual decía que estaba listo para dar su vida por Dios. En ese momento, se soltó el diablo. Los soldados le rajaron las plantas de los pies a Joselito y lo hicieron caminar sobre piedras, mientras le picaban con cuchillos en las piernas y la espalda. En la leyenda, el niño gritaba: “¡Viva Cristo rey!”. Los soldados lo llevaron al panteón para ejecutarlo. Le decían que se podía salvar si abjuraba. Como no abjuró, lo pusieron de rodillas. Joselito dijo a sus verdugos que los perdonaba porque, como él, eran cristianos. Les pidió nada más que se enmendaran. Alguien le metió un balazo en el cráneo. Con la simetría de las leyendas, donde el subconsciente cierra circuito con lo sobrenatural, Joselito mojó su dedo en sangre y dibujó sobre la tierra del panteón una cruz. A esa cruz también huele mi patria. La Cristiada, también conocida como la Guerra Cristera, fue una guerra civil con visos de guerra santa. Fue un episodio de la historia mexicana tan traumático que el inconsciente colectivo lo enterró muy abajo del subsuelo. De ahí lo rescató Jean Meyer, un francés de ojos azules y complexión menuda que vino a sacarnos los trapitos al sol, con tanto amor por esta tierra que acabó por hacerse uno de nosotros.
Quizá no sabríamos nada acerca de la Cristiada si Jean Meyer (1942) no hubiera venido a México desde Francia. Historiador hecho en México, Meyer no se conformó con hacer carrera oficial como mexicanista mexicanizado. Casi por accidente, se quedó aquí para desbaratar prejuicios acerca de la relación entre religión y sociedad. Jean Meyer sirvió como instrumento de la verdad con su libro La Cristiada, obra en tres volúmenes que cuenta la historia de la guerra civil que, durante cuatro décadas, estuvo sepultada en los sótanos y covachas del ejército, el gobierno y la Iglesia. Meyer abrió la puerta para estudiar los acontecimientos de esa guerra y, de esa manera, comenzar a sanar heridas de la nación causadas por el divorcio entre las leyes sagradas y las leyes civiles. La Cristiada, que ayuda a esclarecer la índole de la lucha entre cristianismo y Estado moderno, es un libro que deja hablar a la gente. Ante la imposibilidad de consultar archivos oficiales, pues las grandes instituciones nacionales hubieran preferido sepultar la cuestión en el olvido, para documentarse Meyer recurrió a la memoria de los mínimos. Para escribir su historia, Meyer repartió seiscientos cuestionarios entre arrendatarios, rancheros, peones y vaqueros del Bajío y Michoacán y escuchó la voz de los veteranos de una guerra en la que murieron noventa mil combatientes, a quienes los poderosos de la tierra querían hacer callar. Ya con sólo disponerse a escuchar a los vencidos y traicionados, Meyer hizo una obra de caridad que consoló a muchos tristes. Amparado bajo el vigor de la evidencia, La Cristiada es un libro que desbarata las mentiras de las versiones oficiales del gobierno mexicano y sus satélites universitarios, que presentaban a esa guerra intestina como un complot fraguado por los latifundistas millonarios que, para impedir la reforma agraria, se sirvieron de los campesinos católicos, como si estos fueran estúpidas marionetas. En su libro, Meyer arremete contra otras mentiras generalizadas sobre la superficie del globo terráqueo. Por ejemplo, que la religión es un cretinismo psicológico contra el cual nos puede vacunar la educación científica y que será erradicado con los progresos del capitalismo industrial y el ascenso del Estado moderno. A partir de las narraciones y relatos que Meyer escuchó y registró, en La Cristiada surge el retrato de una nación mexicana construida por comunidades de campesinos creyentes que, para las élites urbanas ilustradas, no eran sino seres pasivos y atrasados. Sin embargo, en las expresiones de piedad de estos seres, ridículas a los ojos de urbanitas y gobernícolas, se concentran el judaísmo antiguo, el helenismo mediterráneo, la civitas romana y las culturas de España y los pueblos mesoamericanos, en abrazo fecundo, violento y apasionado. Estos campesinos estuvieron dispuestos a pelear por conservar sus templos y sacramentos y a morir por defender su herencia intelectual y espiritual. Son los patriotas que se han atrevido a decirle al Estado mexicano moderno: “Ni un paso adelante más. Aquí empieza lo mío. Tú te quedas en tu lugar.” Antes de que el 5 de febrero fuera el Día de la Constitución, era la fiesta de san Felipe de Jesús, quien nació en la Ciudad de México, en lo que entonces se conocía como Las Indias. Al negarse san Felipe a hacer carrera en el comercio, el padre le hizo aprendiz de platero, para que hiciera algo de provecho, pues Felipe era uno de esos jóvenes a quienes se puede aplicar el dicho: “padre comerciante, hijo caballero, nieto pordiosero”.
Cuando Felipe se aburrió de la plata, le dio por ingresar como carmelita descalzo en Puebla. Aunque no sentía vocación, tenía el sentimiento de los dieciocho a los veinticinco: saber que estás perdiendo el tiempo sin saber ni qué hacer contigo mismo, pero con ganas de encontrar un destino, de perdida el que un hermano mayor preparó para ti. Dos de los hermanos de san Felipe de Jesús eran frailes y de fraile Felipe quiso fabricarse una vida, pero también la dejó a medias. Entonces los padres de Felipe hicieron lo peor que pudieron haber hecho: malcriar a su hijo y consentirle sus caprichos. En lo que se encontraba a sí mismo, lo mandaron a Filipinas para que pusiera una tienda. Al llegar, Felipe se parrandeó el negocio en ropa, mujeres y fiestas. Cuando acabó la pachanga y Felipe amaneció bien crudo, algo cambió en su alma, algo que en un hombre normal se hubiera manifestado como buscarse una muchacha decente, formar una familia y sentar cabeza atrás de un mostrador. Pero estamos hablando de un santo. Por tanto, en vez de amansarse, san Felipe de Jesús entró en el noviciado de los franciscanos y no sólo dejó la fortuna de sus padres, sino que dejó hasta el apellido. Como novicio en el convento, Felipe pidió ser enfermero, el trabajo más pesado y menos reconocido. En la enfermería lo encontró el padre prior cuando fue a notificarle que tenía que embarcarse de regreso a la Nueva España en el primer galeón. Al galeón de san Felipe de Jesús le fue bastante mal. Ya demasiado lejos de Filipinas para volver atrás, lo azotó una tormenta que le hizo perder el timón. El barco quedó a la deriva y las corrientes lo llevaron hasta Japón, a donde los extranjeros tenían prohibida la entrada en ese tiempo. Felipe fue a ver al emperador, para solicitarle que pusiera en libertad a los pasajeros y tripulantes del galeón desafortunado. Hizo el viaje a pie, sin llevar mochila ni dinero. Por supuesto, a los dos días tenía ampollas, frío, hambre y sueño. Cuando llegó a la corte, iba en cueros y molido a palos. Para acabarla de amolar, la embajada no tuvo éxito. A Felipe lo apresaron y los carceleros ejecutaron sobre él la condena que mandaba cortar a los malhechores el lóbulo de la oreja izquierda y desgarrarles la nariz. Después, Felipe fue conducido desde Kioto hasta Nagasaki en un viaje que duró treinta días por tierras “destempladas y frigidísimas”, unas veces a pie y otras en carros. Un heraldo iba por delante, proclamando la sentencia de muerte de Felipe y sus compañeros. Al llegar a la cruz donde fue colgado el 5 de febrero de 1597, Felipe se postró y la veneró. Tenía veinticinco años. Sus últimas palabras fueron: “Jesús, Jesús, Jesús”. Antes del 5 de febrero de 1917, en la fiesta de san Felipe de Jesús los mexicanos celebraban un modelo de mexicanidad consagrado en la constitución no escrita de la patria. Ahora, en esa fecha conmemoran el derecho positivo mexicano. Hubiera estado padre que ambos tuvieran su día. Ahora que casi tenemos Presidenta Electa, es momento para una pizca de sabiduría y un puño de compasión. Si le tuviera confianza, le diría:
―Ya que tienes lo que tanto querías, piensa que en la vida hay nada más dos desgracias. Una es no conseguir lo que quieres. La otra, conseguirlo. Mírate al espejo. Mira tus ojeras y tus arrugas. ¿Se te ha estado cayendo el pelo últimamente? En seis años a lo mejor ya estás pelona de puro estrés. Acabas de conseguir el trabajo más ingrato del mundo. En seis años, nadie te va a agradecer tu esfuerzo. En cuatro sexenios, pocos recordarán que fuiste presidenta. No hay carrera política que termine con éxito. Recuerda las últimas palabras de ese emperador romano, antes de que un esclavo fiel le hiciera el favor de asesinarlo, para que la turba no lo despedazara vivo: “Yo lo era todo, pero de nada sirvió.” Aprende de los papas. Pide que pongan donde lo puedas ver el ataúd en el que un día yacerás. Le diría: “Descansa. Tu trabajo requiere que pienses claro. Acabarás haciendo mucho mal si siempre estás agotada y exhausta. Búscate una hora al día para hacer ejercicio. Cansa tu cuerpo para refrescar tu mente y tu alma. Saca treinta minutos para enterarte de cosas que no sean la síntesis informativa. Como mexicano de hoy, te pido que busques leer cosas de ayer y de antier, escritas en otros países en lenguas que no sean español. No te encierres en la actualidad. Llénate de universo. Agárrate un pasatiempo. Algo que hagas con las manos, carpintería, encuadernación, costura, cocina, tocar el chelo o pintar acuarelas, cría conejos o gallinas, lo que sea, pero haz algo que te haga salir fuera de ti.” Diría: “Ora y medita de perdida quince minutos al día. Busca el contacto consciente con el Dios de tu entendimiento y pídele la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. Pero no andes diciendo que eres una persona espiritual. Enciérrate en tu cuarto, cállate la boca y ten vergüenza. Más que nunca, córrele a los estimulantes y los sedantes como si fueran el diablo. Pero no seas puritana. A lo mejor te harán falta unos tequilas. Ojalá sepas encontrar ocasión para tomártelos sin hacer ridículos ni causar desgracias. En medio de la adulación que te espera, te hará falta un amigo que te ayude a ver tus pendejadas y chingaderas, sin hacerte sentir un guiñapo. Va a estar en chino que lo tengas.” También diría: “Ya que vas a tener poder, úsalo. Por ejemplo, para hacer travesuras una vez al mes, tan siquiera. Que un helicóptero te saque de donde vivas y te lleve lejos, a donde te esté esperando un coche normalito. En ese coche, en traje de incógnito y acompañada nomás por una coronel de tu escolta, vete a meter a un tianguis, mercado o feria, como si anduvieras de paseo con una amiga. Date tus buenos baños de pueblo. Cómete una pancita o una jicaleta. Vete a las canchas de futbol y beisbol. Métete a las plazas donde la gente baila salsa y danzón. Te hará bien que te den un baile. Por razones de seguridad, vas a quedar aislada dentro de una bóveda de acero en una torre de marfil. Pero quizá a todos convenga que, a veces, desobedezcas a tus guardaespaldas. Si quieres que quienes te eligieron confíen en ti, chance y no quede más remedio que confiar tú en ellos.” Ahora que casi tenemos Presidenta Electa, es momento de decirle a una hermana: “No estás sola. Dios nos bendice.” Pasado mañana ya es 2 de junio. Vota por quien quieras, pero vota. Votar es un acto de amor por México. Vota por tu calle, por tu cuadra, por tu colonia, vota por el pueblo donde naciste y la ciudad donde vives, por “diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos”, parques y plazas, iglesias y fortalezas, por “varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos”.
México no es el Presidente de la República, los gobernadores ni los alcaldes. No es el Congreso de la Unión ni el Poder Judicial de la Federación. No es la Constitución, la bandera, ni el himno. México empieza cuando sales de tu casa, empieza con tus vecinos, con tus compañeros y maestros, con tus colegas y jefes, con tus clientes, proveedores y socios. Empieza por la gente que conoces, con quien tratas a diario, con los que puedes trabajar y jugar. México es el nombre que le damos a la gente como nosotros con quien nos juntamos para hacer lo que no podríamos hacer solos. México es un conjunto de conjuntos de conjuntos de personas, de voces, de rostros, de decepciones e ilusiones, de lágrimas y risas, tristezas y alegrías. México es tus grupos, comunidades y sociedades. Vota por amor a esa gente, a las cosas que hacen juntos, al lugar donde las hacen. En cosas, lugares y personas concretas empieza la patria y, desde ahí, se sigue hasta el Estado mexicano, una abstracción compuesta de abstracciones: población, territorio y gobierno. Para ir a votar, no pienses en el Estado, pues tendrías que ser tonto y loco para amar al Estado. Votar es de intereses, pero no sobre todo de intereses. Es de ideas, pero no nada más de ideas. También votas con el sentimiento. Votas por razones que nada más tu corazón entiende. Para ir a votar, piensa en aquello que amas. Piensa en concreto. Piensa en cosas, lugares y personas. Ésa es tu patria, única e irrepetible como tú. Yo pensaré en una mañana fresca en Carrizalillo y una tarde lluviosa en Los Azufres; en un caballo de Calpan, un venado de Orizaba y una gata de Coyoacán; en el sabor del pescado en hoja santa y el del agua de pitaya, en el de los nísperos, los mangos y los capulines; en una biblioteca en las faldas del Ajusco, un museo en Monterrey, unos frontones en Santa Úrsula Coapa, unos baños de vapor en San Ángel; en un muchacho en Puebla; un viejo en Delicias; una anciana en Iguala. Pensaré en un larguísimo etcétera donde hay canciones y poemas, pintores y músicos y edificios en ruinas, sea porque son muy viejos, sea porque están muy descuidados. Votar es una forma sencilla de mostrar amor por México. ¿Hay más? ¿Hay otras? Por supuesto que sí. Nuestro país será un mejor país si nos decidimos a amarlo en esa multitud de formas que no son votar, por ejemplo, recorrerlo sobre ruedas y dejar de hablar pestes de él. ¿México es el mayor amor para amar? Por supuesto que no. Poco amor tendríamos por nosotros mismos, por nuestros semejantes, por la vida, la verdad y la libertad, poco amor por México si lo erigimos en el objeto central de nuestra fe, esperanza y amor. Se acerca el 2 de junio. Vota por el que quieras, pero vota, porque entre más amas, eres más. Democráticamente hablando, México está reprobado. En un índice de democracia preparado para 167 países, nuestro país ocupa el lugar 90, con un puntaje total de 5.14 en una escala del 0 al 10. Está por debajo de la mediana, que corresponde a Senegal, y de la media, que es 5.23. Según este índice, los países que sacaron arriba de 9 son Noruega, Nueva Zelanda e Islandia. Corea del Norte, Birmania y Afganistán recibieron casi 0.
El índice agrupa a los países en cuatro categorías: democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y países autoritarios. México está catalogado casi a la mitad los regímenes híbridos, el mejor calificado de los cuales es Bangladesh, con 5.87. El régimen híbrido más cerca de ser autoritario es Mauritania, con 4.14. Nuestro país está lejos de las calificaciones que obtuvieron sus principales socios comerciales, Canadá, con 8.69, y Estados Unidos, con 7.85. México está en el lugar 16 de Latinoamérica, más cerca de Nicaragua que del país más democrático del subcontinente, Uruguay, el cual, junto con Costa Rica y España, está entre las tres democracias plenas del orbe hispanohablante. La calificación de México es la más baja desde 2006. En 2011 y 2010, nuestro país alcanzó 6.93, con lo cual se ubicaba más o menos a la mitad de las democracias defectuosas. A partir de 2020, dejó de pasar de panzazo. Lleva tres años seguidos sin poderse llamar ni siquiera un país defectuosamente democrático. El puntaje se compone promediando y midiendo cinco factores: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. En proceso electoral y participación política, México aprueba. Si bien saca 4 en funcionamiento del gobierno, el factor que más pesa en la mala nota es su muy deficiente cultura política: un 1.88 de dar lástima. Para medir cultura política, el índice indaga sobre el grado de consenso social que da sustento a una democracia funcional. Se hace preguntas como las siguientes: “¿Qué porcentaje de la población piensa que la democracia sirve para mantener el orden público o favorecer el desarrollo económico? ¿Qué porcentaje piensa que sería deseable tener un Ejecutivo fuerte que estuviera por encima de Legislativo? ¿Qué porcentaje preferiría un régimen militar o una dictadura tecnocrática?” En general, por cultura política el índice entiende el apoyo popular que sostiene a una democracia. Y según el índice, en México el apoyo es raquítico. La pata más coja son los gobernados, no los gobernantes. A pesar de que nuestros votos cuentan, a los ciudadanos nos faltan cultura cívica, educación democrática y patriotismo ilustrado. Nuestra democracia nos importa, pero nada más un domingo cada seis años. Somos jarabe de pico y tacos de lengua, no mucho más. Parece improbable que la Marea Rosa y sus marchas y concentraciones basten para subir la nota de México. La lección es que la democracia se parece a la escuela: para que te vaya bien, es inútil desvelarse estudiando la noche antes del examen, si te quedas dormido en la clase. Mejor es estar atento en el salón, tomar apuntes y repasarlos a diario, aunque sea quince minutos. Si alguien tiene curiosidad, puede encontrar el índice completo, junto con interesantes notas, en The Age of Conflict, Democracy Index 2023, documento preparado por The Economist Intelligence Unit. |
Mauricio SandersEscritor, editor y traductor. Trabajó como agregado cultural y se ha desempeñado como funcionario en organismos para la cultura del gobierno de México. Más mitote
May 2024
|
Sitio con tecnología de Weebly. Administrado por Hosting-Mexico
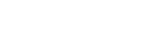
 RSS Feed
RSS Feed