|
Me extraña la calidad de los mitos fundacionales que nuestros tatarabuelos escogieron para afirmar los Estados Unidos Mexicanos. En específico, me refiero al mito del Imperio azteca como una organización que, si bien practicaba la guerra florida y los sacrificios humanos, llevaba leyes benignas a los cuatro puntos cardinales, unificando a pueblos disímbolos en torno a beneficios comerciales e ideales compartidos. A lo mejor, el Estado-nación nos hubiera salido mejor si lo hubiéramos fundado sobre otro mito.
En el mito que nuestros tatarabuelos rehusaron, los aztecas eran unos gandallas que cobraban derecho de piso al resto de los pueblos del Anáhuac, a los chalcas, los xochimilcas, los culhuacanos, los coyoacanos, a los de Tacuba, Texcoco y Azcapotzalco y, en fin, a todo el que podían. También se envalentonaban con los pueblos de las regiones de Puebla-Tlaxcala, Toluca y Cuernavaca. En realidad, los aztecas se manchaban con toda la gente que estaba a su alcance, incluyendo alguna que poblaba los actuales estados de Guerrero y Veracruz. A este sistema de bravatas y chantajes se le ha llamado Imperio azteca. Si este “imperio” dejó más o menos en paz a los purépechas, los zapotecas y los mixtecas básicamente fue porque ya les quedaban muy lejos a los gandallas, que, para fortuna de los otros, carecían de caballos, bueyes, burros y carretas. Aun careciendo de medios de transporte, los aztecas llegaron a pie a Centroamérica, para echarle bronca a los de El Salvador. Hay que decir que, en casos excepcionales, los mexica ayudaron a alguien. Por ejemplo, en Guanacaste, al norte de lo que hoy es Costa Rica, defendieron a los chorotegas contra otros que eran todavía más gachos: los indios nicaraos. Nada mensos, los mexica se cobraron con mujeres locales, muy bonitas y buenas. En cierto momento, llegaron los españoles y los pueblos oprimidos vieron la oportunidad para deshacerse de los bravucones. A los buleados les salió muy bien la maniobra, que ahora conocemos como Conquista de México. No nada más se liberaron, sino que se expandieron como nunca, llegando hasta Santa Fe de Nuevo México. De Guanajuato hacia el norte, la civilización es obra de nahuas tan listos que supieron equiparse con las novedades importadas de Europa, como religión incruenta, Virgen morena, derecho romano, lingua franca y alfabeto compacto. Por si fuera poco, el proceso civilizatorio que siguió a la Conquista no estuvo manchado por la venganza, pues los indígenas vencedores no exterminaron a los vencidos de Tenochtitlan, sino nada más depusieron a la casta de sacerdotes y soldados que también tenía cogido al común de los aztecas por el pescuezo. Positivamente incluyentes, a lo largo del proceso los naturales de la tierra se fueron mezclando con los europeos, garantizando así que sus genes y su cultura se transmitieran a lo largo de las generaciones de una nueva raza humana. En fin, nuestro mito fundacional es como es. Por razones de Estado, nuestros tatarabuelos, que no eran tontos, lo escogieron y ya quedó fijo en el escudo nacional, que es una interpretación peculiar de algunos hechos históricos. Nadie quiere los cien años de guerra civil que tomaría reemplazarlo. Sin embargo, no hay que perder la capacidad de criticar el mito y de cuantificar cuán caro nos ha costado. Si otro hubiera sido nuestro mito fundacional, la historia de México comenzaría por una victoria de la justicia y la libertad, dentro de los límites que impone la caída condición humana. Los mexicanos modernos podríamos rastrear nuestro origen hasta una portentosa hazaña original. Desde el principio, ya éramos unas chuchas cuereras.
0 Comments
Ya sabemos hasta el cansancio que México está plagado de problemas. ¿Qué hacer para que no se nos quiten las ganas de afrontarlos y mejor irnos a embriagar de tristeza a Garibaldi?
Lo único que podemos hacer es pararnos firmes con los dos pies sobre aquello que sí funciona y ha funcionado bastante bien por un buen tiempo. Me explico con un ejemplo. Por lo menos desde 1930, los mexicanos hemos sabido recibir inmigrantes de habla española que, en este país, encuentran solaz para el dolor de expatriarse y se naturalizan, aportando innumerables beneficios a su tierra adoptiva. Entre estos inmigrantes están, por supuesto, los refugiados de la Guerra Civil española que recibió el gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero ellos no son los únicos españoles que han venido para acá, aunque son los que más se cacarean. También está el titipuchal anónimo de asturianos, catalanes, vascos, etcétera, que vino cuando España era una ruina económica. Acá prosperaron esos españoles. Acá arraigaron. Ellos no son los únicos. También están los chilenos y los argentinos que, habiendo llegado en números menos crecidos, han dejado obras perdurables y cuantiosa descendencia. Este fenómeno se debe a que, en el chip nacional, no está grabada la xenofobia. Los mexicanos, aunque nos da muina cuando, tres generaciones después, los descendientes de inmigrantes siguen ceceando, entendemos desde el inconsciente colectivo que somos una mezcla de razas humanas al menos tan barroca como el mole poblano. La naturalidad con que vivimos nuestra condición mestiza se ha transmitido hasta la legislación migratoria, que simplifica los trámites de naturalización para los fuereños que arriban desde países donde se habla español y con los cuales compartimos costumbres e historia. Quizá esa naturalidad sea una de las pocas cosas que funcionan muy bien en este país. Sin embargo, es una cosa muy grande y muy buena, sobre las cual nos podemos parar con firmeza. Los mexicanos podemos hacernos fuertes con lo contentos que se sienten muchos profesionistas solteros de Venezuela que se han venido a vivir para acá. Acá han encontrado trabajo o abierto sus negocios y han contratado sus hipotecas para comprarse un departamento. Algunos ya hasta tienen su pasaporte mexicano y, como tienen sangre ligera, se ríen con buen humor cuando les siguen echando carrilla porque todavía hablan chistoso, a pesar de su pasaporte. Que acá esos venezolanos se sientan bienvenidos a nosotros nos muestra nuestra mejor cara, como pueblo, pero también como Estado-nación. Sin embargo, ahora, como tantas veces en nuestra historia, parece que coge fuerza la tendencia a ir en contra de las tradiciones autóctonas, para copiarle a los gringos lo peor de Estados Unidos. Por supuesto que los servicios públicos ya están muy exigidos. Por supuesto que algunos venezolanos nada más vienen de paso para irse al Otro Lado. Por supuesto que también vienen flojos y pillos. Pero quizá éste sea momento para recordar quiénes somos y lo que hemos hecho. En veinticinco años, los hijos y nietos mexicanos de los venezolanos que están llegando para quedarse nos ayudarán a estar ciertos de que de que, si bien los problemas comunes se resuelven con políticas públicas, las políticas atinadas se diseñan a partir de la buena voluntad, la sabiduría popular, el sentido común y la memoria histórica. Esos mexicanos nos ayudarán a estar conscientes de que esta patria, con todos sus problemas, también es generosa y liberal. Sabiendo eso, no habrá por qué irse a cantar rancheras de ardido a Garibaldi. Pero qué ganas tengo de un gobierno conservador. Quiero un gobierno que conserve, por ejemplo, la ciclopista que va casi desde la antigua estación central de ferrocarril de Buenavista hasta Parres, ya mero para entrar a Morelos.
La ciclopista es una obra magnífica, pero en algunas partes el recubrimiento comienza a desprenderse. En algunos cientos de metros ya cerca del Parque Lineal del Ajusco, los mercados ambulantes cierran el paso en sábado o domingo. Ya que ni Dios Padre hubiera podido evitar que la marabunta sindical devorara al ferrocarril del sur, que debía terminar en Acapulco, pero Porfirio Díaz dejó inconcluso en Iguala, yo quisiera que por lo menos el actual remanente de aquella obra se conservara. Quiero gobiernos que conserven, por ejemplo, las varias decenas de kilómetros de ciclovía que, en este siglo XXI, el gobernador y/o el presidente municipal de Puebla tuvieron la iniciativa de construir. Es obra menos que perfecta, porque algunas pendientes son tan empinadas que bien podrían figurar como obstáculos para los profesionales que compiten en el Giro, la Tour o la Vuelta. A pesar de no ser perfecta, es obra que merece ser salvada del óxido y la herrumbre, pues abre un espacio para la recreación de los poblanos deportistas y sus perros. Además, puede ayudar en algo a desahogar el tráfico de la ciudad que nació para ser bella. Además, costó muchísimos millones de pesos. Quiero conservadores en el gobierno, para que conserven obras como el jardín escultórico que está unos kilómetros antes del túnel por donde se entra a Real de Catorce, en San Luis Potosí. Las esculturas armonizan de maravilla con el paisaje semidesértico y hay un pequeño edificio muy bonito, que debía haber servido como galería de arte y sala de conciertos. La idea del conjunto era que los turistas no pensaran que Real de Catorce existe nada más para ir a comer enchiladas mineras, tomar micheladas e ingerir peyote, haciendo la payasada de participar de un rito de la religión de los huicholes, pero sin compartir su fe. Las esculturas y el edificio están abandonados y han sido saqueados. Aquello fue hecho para lucir y servir. Por eso, la incuria da tanta pena. Quiero conservadores que conserven los logotipos del gobierno con el paso de los sexenios. Quiero que la imagen de, por ejemplo, la SENER sea una, estable, duradera, de diseño simple y elegante, que no pase de moda. Quiero que se deje de tirar papel membretado a lo bestia y que el que se imprima para 2024 se pueda seguir usando en 2037. Quiero gobernantes que dejen de pensar que soy tan idiota que con un publicista y un dibujante basta para lamparearme y convencerme de que, ahora sí, por fin, el gobierno va a cambiar para mejor. Quiero que deje de ser el imperativo de cada gobierno entrante distinguirse del saliente. Quiero gobiernos que me ayuden a seguir la línea de continuidad que existe entre la Primera República del presidente Guadalupe Victoria y nuestros días. Quiero gobiernos que conserven. Por supuesto, también hay cuestiones para las que quiero gobiernos progresistas, pero eso es harina de otro mitote. No amo mi patria, pero amo algunos lugares donde la encuentro concentrada. Por ejemplo, amo la plaza de San Fernando, cerca del cruce de Reforma y la Calzada México-Tacuba, hoy conocida como Avenida Hidalgo. Por ahí cerca está el Caballito de Sebastián.
En la plaza, hay una iglesia que ha estado cerrada desde el temblor de 2017. Soportan su campanario polines de madera que envejecen con la piedra de la fachada. Saqueada y rota, parece que la iglesia siempre fue una ruina y siempre lo será. También hay una estatua de Vicente Guerrero en uniforme militar. Es una escultura bien hecha de tamaño modesto. Encima del uniforme, Guerrero está cubierto por una toga de senador romano. Entre la sombra de los árboles, parece tranquilo, aparte de las intrigas entre las logias yorkina y escocesa, los partidos políticos del México de los 1820. Con la espada desenvainada, Guerrero aguarda a que llegue quién sabe qué, quién sabe cuándo. La estatua aguardará hasta que el orín la corroa. Aledaño a la iglesia, detrás de unos portales, está un cementerio descuidado que funcionó entre 1830 y 1870, cuando la que hoy llamamos Colonia Guerrero era el lugar de residencia de los capitalinos acomodados. Ahí yacen los restos de prohombres distinguidos, Martín Carrera, Miguel Lerdo de Tejada, José María Lafragua, José Bernardo Couto, Ignacio Comonfort o Ignacio Zaragoza. Para nosotros, los de ahora, esos son nombres de calle, pero fueron nombres de hombre, afanes, ilusiones, anhelos e ideales; tripas, bofe, corazón y sesos, que, pretendiendo gloria, obtuvieron olvido, tal vez inmerecido. En el cementerio están las tumbas de Benito Juárez y Melchor Ocampo, de Miguel Miramón y Tomás Mejía, quienes se zambulleron en luchas que a nosotros apenas nos rozan, centralismo y federalismo, conservadurismo y liberalismo. Sin que lo supieran, la muerte, amiga igualadora, puso a estas dos parejas de enemigos en un mismo sitio. Ahora yacen en la calma que sólo aporta el tiempo. En esa calma, podemos leer los nombres de sus lápidas y considerarlos como lo que fueron: figuras prominentes de una misma historia confusa, que nuestra ignorancia, quizá clemente, disipa, como los aguaceros de junio disipan los calores de primavera. El cementerio de San Fernando ayuda a poner en perspectiva la política. La historia no se detiene. Hoy, a San Fernando y sus alrededores arriban migrantes centroamericanos, casi todos jóvenes fuertes, morenos de cabello chino. Algunos forman familias de tres y cuatro integrantes. Quizá estos centroamericanos lleguen porque en la zona hay hoteles baratos en edificios decrépitos. Cuando no tienen para pagar la noche, duermen a la intemperie, al abrigo de los portales, frente a los sepulcros de muertos ilustres, junto a una iglesia que parece que se cae. Pero la iglesia no se cae. Bajo una carpa de lona, un padre celebra misa los domingos, a unos cuantos metros de donde hacen bolita los migrantes, donde comparten tamales y atole, donde pernoctan sobre cartones envueltos en cobijas y hacen sus necesidades en algún rincón medio apartado. En la plaza de San Fernando, los sábados hay comercio y trueque de libros usados. Pero no es por eso que la amo. Amo la plaza porque ahí el padre celebra misa al aire libre, cerca de un mojoncito de inmundicia humana. La amo porque, al celebrar cerca del excremento, el padre, con o sin conciencia de ello, hace símbolo del símbolo del símbolo, símbolo al cubo de mi historia, mi patria, mi pueblo y mi fe. Como prueba de que los mexicanos nos damos ínfulas vanas está nuestra relación secular con Centroamérica. Para la opinión pública nacional, al sur del río Suchiate se abre un marasmo verde que sólo llama la atención cuando ocurre un nuevo desastre natural, estalla un nuevo conflicto civil o se desata una nueva crisis humanitaria. Aunque es una región vital para México, menos de la mitad de los mexicanos considera que la vecindad con la región istmeña sea ventajosa para nuestro país.
Centroamérica, poblada por unos 40 millones de personas sobre una superficie que equivale más o menos a Sonora, Chihuahua y Coahuila, está conformada por siete pequeños países. De estos, tienen antiguos vínculos históricos con México seis: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Aunque son pueblos hermanos, en el mejor de los casos los tratamos como si fueran primos en tercer grado. A lo largo de gobiernos sucesivos, la cooperación mexicana con Centroamérica ha seguido una estrategia que se mantiene más o menos constante desde los años ochenta. Bajo diferentes nombres, Mecanismo de Tuxtla, Plan Puebla Panamá, Proyecto Mesoamérica y Programa Integral de Desarrollo para Centroamérica, la estrategia básicamente consiste en jugar al tío Lolo. No toda la culpa es de México. En el istmo centroamericano, la caprichosa orografía americana alcanza grado churrigueresco, creando microrregiones centrífugas, cuya historia oscila entre la unión y el separatismo. Tras aquella farsa triste que resultó el Primer Imperio Mexicano, las repúblicas trataron de formar unas Provincias Unidas, pero cada república era un cacicato y, cada uno de estos cacicatos, un campo de luchas intestinas. Por eso, con crudeza y arrogancia, pero con tino, un viajero describió a la hermosa región como “una hamaca colgada sobre un cementerio”. En estas circunstancias, lo práctico ha sido reducir los intereses mexicanos en Centroamérica a la geopolítica: construir una hegemonía regional y asegurar la seguridad de las fronteras. Con todo y haber crecido a partir de los 1990, el comercio en la región, con superávit para México, constituye un porcentaje pequeño del total con el resto del mundo. Por el contrario, México recibe consideración en Centroamérica. Por ejemplo, sin contar a los que radican en Estados Unidos, hay más mexicanos en Costa Rica que en el resto de los países del mundo, con excepción de España. Muchos de ellos son empresarios independientes o gerentes y directores de empresas transnacionales. Una veintena de empresas mexicanas tiene importantes operaciones en el país y contribuye de manera considerable a las arcas de la nación tica. La cultura y el arte mexicanos se aprecian en Centroamérica. En festividades públicas y privadas aparecen expresiones de acá que fácilmente se aclimataron allá. Numerosos centroamericanos han escogido México para estudiar, conformando un grupo influyente que siente gratitud y simpatía hacia este país y su gente. Artistas y escritores de la región han adoptado a México como su segunda patria. Parece improbable que, en el futuro cercano, los mexicanos entablemos una relación más pareja con los centroamericanos. Sin embargo, algo podemos hacer para construir una patria más espléndida. Para empezar, podríamos dejar de pensar que “los migrantes centroamericanos” son una plaga a la que, como si fuera el dengue, el próximo gobierno debe “hallar solución”. La pregunta interesante es si podemos y queremos constituir un cuerpo social que trate con generosidad al forastero necesitado de hospitalidad. Como siempre en cuestiones humanas, la respuesta a la pregunta es ambigua, pues en este país, al mismo tiempo, trabajan Las Patronas y el opera el Instituto Nacional de Migración. ¿Con cuál de estos dos sueña “el Sueño Mexicano”? |
Mauricio SandersEscritor, editor y traductor. Trabajó como agregado cultural y se ha desempeñado como funcionario en organismos para la cultura del gobierno de México. Más mitote
May 2024
|
Sitio con tecnología de Weebly. Administrado por Hosting-Mexico
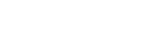
 RSS Feed
RSS Feed